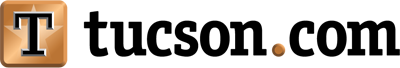La versión de “Beauty and the Beast” de 1991 (Gary Trousdale, Kirk Wise) se convirtió de inmediato en un clásico instantáneo (esta frase suele repetirse en casi cada cinta producida por Disney) que las niñas del mundo amaron con todo el corazón, al tal grado que, por más emmos, rockers, chicas banda, poperas, metaleras, reaguetoneras, raperas, yuppies, hippies, solteronas, casadas con y sin hijos, madres de familia felices o amargadas que sean ahora como mujeres adultas, ninguna pudo evitar ver la versión en acción viva de 2017 (Bill Condon) sin acompañar en los coros las canciones entonadas por Emma Watson y el resto del elenco con sendas lágrimas escurriéndole por sus trémulas mejillas.
La trama de ambas cintas es prácticamente la misma, a excepción de algunos detalles mínimos de la historia y un par de canciones nuevas en el repertorio, lo cual refuerza muy en serio la filosofía creativa que aplica a rajatabla la industria cinematográfica actual: la gente prefiere ver algo que ya saboreó y le gustó que arriesgarse a ver algo nuevo e innovador.
Eso sí, ir a ver Beauty and the Beast, que a todas luces es un musical (ahí estaba el antecedente de la cinta animada del 91) y poner cara de fuchi cada que los personajes, a la menor provocación, comienzan a cantar, es ir con toda la intención de sufrir. Todo lo contrario les ocurre a los que aman los musicales, a quienes se les fueron los ojos con cada pieza musical, ya sea de baile o de canto, pero que si reunía ambas artes era casi intolerable para su capacidad personal de recepción sensiblera.
El filme tiene como fuente primaria dos antiguos relatos: el cuento de hadas francés atribuido a Apuleyo titulado “Cupido y Psiqué” y el que Gianfrancesco Straparola escribió en 1550; eso sí, la trama tal y como la conocemos (la más familiar, en todo caso) fue publicada por primera vez por Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve en 1740.
El filme va más o menos así: Bella (Watson), cuya belleza es reconocida por todos los de su tranquila villa, vive feliz al lado de Maurice, su padre (Kevin Kline), a pesar de las constantes insinuaciones del bravucón del pueblo, un tipo llamado Gastón (Luke Evans), quien ha puesto sus ojos en ella para convertirla en su esposa.
Con la intención de vender una cajita musical, Maurice se interna en el bosque, pero una desviación lo hace llegar al misterioso castillo donde habita una bestia malhumorada quien, al descubrirlo, decide mantenerlo prisionero. Bella, segura de que algo le ha ocurrido, se lanza en su búsqueda y da con el castillo, en donde encuentra a su padre encerrado en una celda.
Decidida a protegerlo, Bella toma su lugar y se queda a vivir en el hosco lugar; es ahí donde surgen los momentos más chick flick de la película: cenas suntuosas, vestidos elegantísimos y un monstruo grosero y sensible (pero elegante y poderoso) intentando ganarse los favores de Bella, demostrando con ello que, a pesar de su apariencia, él es mucho más hombre y más caballero que el galancete de Gastón.
El cuento, se dice, sirvió muy bien en la Edad Media para convencer a las jovencitas de entonces que solían ser casadas a conveniencia con hombres viejos, feos y ricos; y es que el relato les trataba de inculcar la idea de que, en el interior de la desagradable apariencia de su nuevo marido, podrían encontrar, fijándose bien, al más galán de los galanes.
Hasta la próxima.