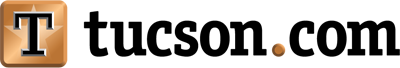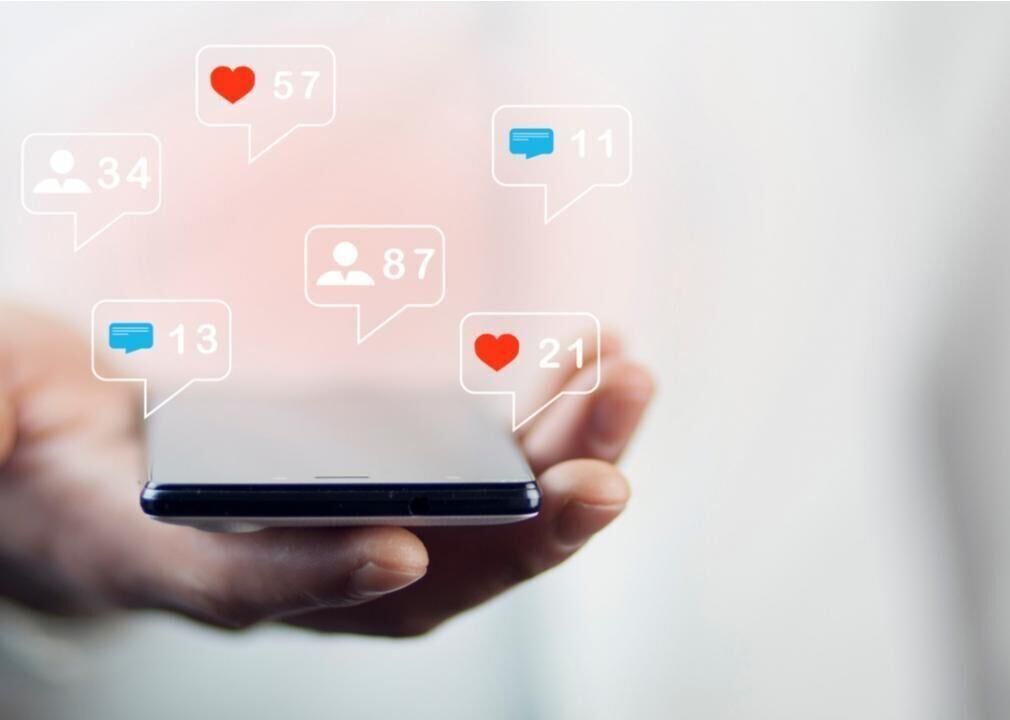Los seres humanos somos ante todo sociales, es decir, establecemos relaciones con los demás miembros de la comunidad a la que pertenecemos.
Hace miles de años, comunicarnos con los demás y hacer estrategias de grupo en la caza permitió a nuestra especie compensar la indefensión natural de nuestros cuerpos desguarnecidos y llegar, incluso, a dominar el hábitat. Por ello, fue natural que los grandes avances tecnológicos que se lograron en el último siglo mejoraran fundamentalmente esa necesidad tan humana de comunicarnos con los demás. Hemos sido testigos de una revolución en la comunicación que hizo posible transmitir nuestros mensajes al instante, simultáneamente conectados con millones de personas, con bajos costos y sin intermediarios.
Las redes sociales son interacciones que creamos con nuestros grupos y que siempre han existido y sido fundamentales, pero empezamos a llamar como tal a plataformas tecnológicas que viven en nuestra computadora o celular.

Rafael Barceló Durazo.
Estas aplicaciones ofrecieron, a simple vista, un mundo más horizontal, en el que todos podríamos tener acceso a la información más oportuna, estar al día de los principales eventos o los viajes de nuestros conocidos o familiares, o enterarnos de noticias compartidas por ellos. Conforme se popularizaron los teléfonos inteligentes, empezamos a percibir a muchas personas de nuestro entorno (o a nosotros mismos) ensimismados con la vista perdida en el celular, incluso en comidas, reuniones sociales o del trabajo. Gente de todas las edades. Los vimos y nos vimos más conectados a ese mundo virtual pero, a veces, más distraídos o distantes en el trato personal.
La cantidad de información y de estímulos visuales de estas “redes sociales” es absorbente y, en ocasiones, abrumadora. La tentación de estar volteando a ese aparato móvil, del que nos incomoda estar separados, para buscar una notificación (como si la necesitáramos), nos cambia incluso el estado de ánimo. También sabemos que a muchos nos causa ansiedad estar viendo las vidas ajenas que parecen mejores que las nuestras, o de estar compartiendo la tristeza por las historias de gente que está en círculos cada vez más distantes, pero que estas redes nos hacen parecer próximas.
Tiempo después, nos enteramos que había un problema adicional del que no éramos conscientes al principio: las redes no nos muestran el contenido de manera aleatoria o sin dirección. Al contrario, el contenido que nos aparece está dirigido por mecanismos digitales sofisticados, o algoritmos, que tienen un fin comercial. Es decir, vemos contenidos que consiguen atraer más nuestra atención (y mantenernos conectados por más tiempo) porque generan reacciones emotivas, sean positivas o negativas.
Las compañías dueñas de estas plataformas identifican esos contenidos por medio de inteligencia artificial con la información que nosotros mismos les damos cuando subimos comentarios, imágenes, nuestro perfil biográfico o, simplemente, les hicimos saber nuestros gustos al dar un “like” o un clic en ciertos enlaces.
Si bien esas empresas tuvieron un éxito comercial al mantenernos con la atención puesta en sus plataformas, sobrevino un deterioro colectivo para discutir temas públicos: la polarización y la animadversión entre grupos de opinión. Al seleccionarnos contenidos que nos confirman lo que queremos escuchar, lo que nos da estímulos emotivos, entramos sin percibirlo en “cámaras de eco” con gente que piensa similar y confirma nuestras opiniones.
Se hicieron más raras las discusiones serenas y el respeto a opiniones divergentes. Si agregamos el anonimato, o la sensación de anonimato, que da escribir a desconocidos detrás de una pantalla y no viéndonos a los ojos, el insulto directo y los abusos del sarcasmo o la ironía, han hecho que la promesa de democratizar los diálogos políticos o públicos siga pendiente. Hay mucho ruido en esas redes, no necesariamente muchas conversaciones.
Otro fenómeno para el que nuestras generaciones de esta transición de las comunicaciones no estábamos preparados fue la aparición de las noticias falsas. Para quien no había sido alfabetizado digitalmente, todo lo que recibiera por Internet parecía provenir de una fuente confiable, verificada u oficial.
La alcaldesa Regina Romero dio su segundo informe el jueves en un momento incómodo. Es difícil mantener el optimismo sobre la ciudad después de que dos videos sobre violencia policial se hicieron virales en días recientes.
Como la información es compartida en una plataforma social o por mensajería digital por parte de personas conocidas o queridas, tenemos la (falsa) sensación de confiabilidad. Aprender a reconocer las fuentes que son confiables y que provengan de personas expertas en temas que son técnicos es el próximo gran reto para combatir la terrible “infodemia” o transmisión de desinformación maliciosa.
La actual pandemia podría abrirnos los ojos a los peligros sociales que tiene la desinformación creada por el actual uso de las redes sociales. La aparición de los movimientos antivacunas ha dificultado la labor de la ciencia médica y las autoridades para contener la Covid19 o hecho reaparecer enfermedades infecciosas casi erradicadas. La ciencia y el conocimiento especializado se han convertido en una opción tan válida como la opinión desinformada de un líder o grupo, aunque nuestra vida esté en riesgo. No lo es. La política, en vez de ser búsqueda del bien común, parece también una lucha campal entre equipos que prefieren “tener la razón” y descalificar al otro bando que mejorar lo colectivo.
Estamos a tiempo para hacer un análisis crítico de cómo usamos las “redes sociales” para buscar que nos sean provechosas, no perniciosas. Un buen propósito para este año que comienza.